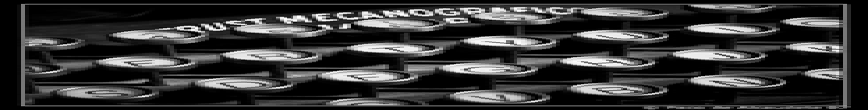Por Gabriel Costantino
UNSAM-EPyG
1. INTRODUCCIÓN
Los gobiernos de Latinoamérica son acusados frecuentemente de caer en posiciones populistas y fascistas al estilo de las formuladas por Carl Schmitt en su extensa obra de entre guerras. Líderes como Chávez, Morales, Correa, Kirchner son criticados por gobernar de manera ilegítima, socavando la institucionalidad del Estado democrático de derecho. Se sostiene que los presidentes aludidos tratan a los opositores como enemigos públicos, no favorecen el diálogo y el disenso razonable, intervienen en la economía de manera predadora, no respetan la libertad de prensa, atacan la independencia del poder judicial y del parlamento, y los derechos individuales de las personas.
La mayoría de las veces esta asociación con Schmitt no tiene otra finalidad que diseminar la idea, poco fundamentada, que existen similitudes trágicas entre las presidencias latinoamericanas y el Estado Nazi. En menos casos, los textos encierran cierto estudio de la obra de Schmitt y de los populismos latinoamericanos, y proponen semejanzas y diferencias más o menos interesantes. En este artículo pretendo sumarme a los intentos de relacionar el pensamiento de Schmitt y del peronismo, a partir de la comparación de la obra del jurista alemán con la de uno de los primeros ideólogos del movimiento argentino: Arturo Sampay. Considero que este ejercicio es útil tanto para comprender el pensamiento político de los dos juristas como para analizar alguna de las razones de ser del peronismo y del fenómeno populista en general.
La visión de la democracia nacional de Sampay, a diferencia de la de Schmitt, no implica la aceptación de los métodos de dominación de poblaciones heterogéneas como el colonialismo y el imperialismo típicos de las potencias demócratas del siglo XIX y XX. Tampoco se asocia con las políticas de homogeneización de la población como la expulsión de extraños y extranjeros, el exterminio de los diferentes, etc. Lo que sí comparte con Schmitt es la crítica del liberalismo y la apuesta por un poder Ejecutivo enérgico y plebiscitado para promover los derechos civiles y sociales de los sectores más vulnerables. En este sentido, ambos autores son clave para comprender el mito populista del Leviathán democrático, en oposición al mito liberal de la sociedad autorregulada. Y éste elemento común es lo que los convierte en autores importantes para comprender el fenómeno peronista y populista en general.
2. SCHMITT
El punto de partida de la reflexión de Schmitt en la época de entreguerras es la situación crítica de Alemania, pero más en general, la crisis del Estado territorial europeo y su autoconciencia -el derecho público europeo-. Schmitt escribe varios textos donde se refiere a estas cosas, sin embargo es en El concepto de lo político (1927) dónde lo enfrenta de manera más directa.1
Schmitt denomina Estado territorial europeo a la forma de organización política surgida a principios de la edad moderna -tan teorizada por autores germanos más o menos contemporáneos a Schmitt como Otto Hintze, Max Weber y Joseph Schumpeter-1 que implicó la concentración de recursos militares, policiales, financieros, legales bajo el gobierno discrecional de un soberano absoluto (por encima de las leyes). En palabras de Schmitt, el nuevo poder soberano se convirtió en el portador del monopolio más asombroso de todos los monopolios: el de la decisión política. El de ser capaz de decidir, por una energía propia, basada en esa concentración de poder, quién es el enemigo público, interior o exterior, y cómo combatirlo. En su momento formativo, el Estado territorial europeo es un Estado gubernativo. Un Estado dónde la energía se centra en el poder Ejecutivo. En el monarca y sus comisarios (militares, policiales y tributarios).2
Para Schmitt esta forma de organización política logró dos progresos civilizatorios inverosímiles en sus orígenes a comienzos de la edad moderna: i) establecer la paz interior de una población en un territorio, hasta entonces sometido a las guerras civiles entre facciones religiosas, estamentos sociales y magistraturas locales. ii) Regular la guerra por medio del derecho entre los Estados, al punto de no considerar a los civiles como enemigos, ni a los enemigos como criminales o seres subhumanos merecedores de exterminio.3
A diferencia de la historia liberal del Estado y las relaciones internacionales, para Schmitt los Estados gubernativos edificados por los monarcas absolutos marcan un momento positivo en la historia política de Occidente, en la medida que consiguieron tales logros. De hecho, según Schmitt, el avance de las potencias marinas (Reino Unido y EUA) y la hegemonía de su discurso liberal durante el siglo XIX, incluso en los países continentales, produjeron dos consecuencias que pusieron en crisis al Estado territorial europeo y sus progresos civilizatorios, afectando especialmente la situación de Alemania: el desarrollo del Estado total pluralista de partidos y el desarrollo de un derecho internacional funcional al imperialismo económico de las potencias marinas.
El Estado total pluralista de partidos4 es una forma de Estado que se caracteriza por: i) la extensión de los derechos políticos, ii) la preeminencia del poder legislativo como centro energético del Estado, iii) la polarización de partidos ideológicos, iv) la intervención estatal en esferas humanas que antes eran consideradas esferas privadas (economía, cultura, educación, etc.), pero no de una manera coherente, sino a partir de las negociaciones de grupos de interés y partidos corporativos. El resultado es un Estado cuantitativamente abarcador pero cualitativamente débil. Es un Estado donde el gobierno no tiene autoridad para llevar adelante políticas públicas que permiten el orden y el bienestar social.
El derecho internacional funcional al imperialismo económico5 es un nuevo tipo de discurso jurídico que transformó el significado de varias nociones clave del jus publicum europeo, agravando los conflictos bélicos por tratar a poblaciones enteras como enemigas y a los enemigos como criminales (vg. Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones de 1919). Lo típico de este nuevo discurso jurídico es permitir el desarrollo de las hostilidades económicas a las soberanías estatales, hostilidades que van desde la especulación con el crédito internacional y los bloqueos comerciales y de alimentos, hasta la intervención de la potencia hegemónica para estabilizar la economía del país subdesarrollado (vg. Doctrina Monroe y política norteamericana sobre Centroamérica).
En efecto, El concepto de lo político es un texto que quiere mostrar esta situación crítica que sufre especialmente Alemania durante la República de Weimar, situación donde no existe una autoridad gubernativa que ponga límites al conflicto interno y al imperialismo externo. Para Schmitt, revertir esta situación crítica requiere crear un nuevo discurso político, diferente y casi opuesto al sentido común liberal, cuyas principales características son: poner de manifiesto el concepto de lo político y su inevitabilidad como acontecimiento (2.1); apostar a la democracia plebiscitaria para responder al desafío de lo político (2.2); denunciar la peligrosidad del liberalismo para este tipo de gobierno (2.3).
2.1. El desafío de lo político
Para Schmitt el desafío de lo político parte del hecho de que la guerra -interna y externa- sigue siendo una posibilidad real en el mundo contemporáneo. Si bien quizás las guerras son menos numerosas y usuales, su capacidad destructiva es mucho mayor. Vinculado a esto, las potencias marinas (Reino Unido y Estados Unidos de América) han desarrollado una capacidad productiva y militar sin precedentes y han generado nuevos tipos de hostilidades, típicamente económicas, que insisten en presentar como pacíficas. Este tipo de hostilidades van desdibujando los conceptos clásicos de paz y guerra, favoreciendo el desarrollo de los conflictos totales que no diferencian civiles de militares, promoviendo las guerras en nombre de la humanidad contra sociedades enteras.
El interés de Schmitt de definir lo político como el área de las acciones humanas basadas en la distinción amigo – enemigo se relaciona directamente con esta situación de ocultamiento de las nuevas hostilidades imperialistas. Schmitt quiere recordar a los alemanes que la acción política por excelencia, que es la acción soberana por excelencia, sigue siendo la de un pueblo que decide por una energía propia quién es el enemigo público y cómo ponerle límites. Este tipo de acción no es prioritaria porque sea deseable tener enemigos e ir a la guerra. Sino porque la puja y el conflicto de los intereses nacionales es una posibilidad siempre presente. Lo primero y fundamental para Schmitt desde el punto de vista político es, entonces, que un pueblo quiera ser pueblo; es decir, soberano e independiente. En efecto, debe tener la energía para decidir de forma propia quién es su enemigo y cómo combatirlo, y no a partir de los intereses y presiones de actores políticos extraños a él mismo (por ejemplo, los intereses de las potencias liberales y comunistas).
Si un pueblo teme el riesgo y las fatigas de la existencia política, y la concentración y uso de poder que implica, se encontrará con otro pueblo dispuesto a hacerse cargo de tales esfuerzos, garantizando su “protección de los enemigos externos” y asumiendo así el dominio político. Será entonces el protector quien determinará el enemigo (primero externo y luego interno), como resultado de la conexión que existe entre protección y obediencia.
2.2. La posibilidad democrática.
Durante el período de entreguerras Schmitt considera que la mejor posibilidad para Alemania de evitar la agresión y la dominación de las potencias económicas es construyendo un poder gubernativo fuerte capaz de decidir quiénes son sus enemigos públicos. Este poder gubernativo fuerte implica un Ejecutivo con amplias facultades discrecionales, que puede decidir el estado de excepción, que puede decidir con medidas discrecionales una situación dónde hay un agrupamiento armado que amenaza el orden nacional. Este poder discrecional supone a la vez una organización férreamente jerárquica que obedece a un líder, organización que Schmitt asocia en textos diferentes a las figuras del ejército, la policía, los comisarios y el movimiento.6
En el contexto del Estado pluralista de partidos, la mejor posibilidad para lograr este liderazgo es basándolo en la legitimidad democrática, la legitimidad propia del mundo contemporáneo. Ahora bien, a Schmitt le interesa resignificar el concepto de democracia de manera de oponerlo tanto contra la ideología liberal como contra la comunista.7 La democracia significa para Schmitt la identidad de gobernantes y gobernados, identidad que se basa en la igualdad sustancial del pueblo y la diferencia sustancial con el resto de la humanidad.8
De esta definición de democracia Schmitt desprende consecuencias que muestran su contraste especialmente con el igualitarismo liberal y su humanitarismo -pero que se podría extender al comunismo por sus pretensiones universales-. La democracia se basa en el trato igual a los iguales (el pueblo), y en el trato desigual al extranjero. Schmitt llega a decir que el poder político en una democracia se basa en saber eliminar lo extraño o desigual, lo que amenaza a la igualdad sustancial nacional. Por ello, son coherentes con la igualdad democrática:
1)
Las políticas de homogeneización de la población: expulsión de extraños y extranjeros, control de la inmigración, etc.
2)
Los métodos de dominación de poblaciones heterogéneas.
3)
La protección de la economía nacional frente al poder económico extranjero.
4)
La incondicional primacía de lo público/político sobre lo privado. Pues tan pronto como la desigualdad económica o el poder social de la propiedad ponen en peligro la igualdad sustancial del pueblo, puede hacerse necesario suprimir por ley o por medidas tales estorbos o peligros.9
Claro, Schmitt deposita en la posibilidad democrática no sólo la esperanza de solucionar el conflicto externo sino también el interno, producto de las grandes desigualdades que ha permitido el Estado mínimo liberal. Sólo el líder democrático puede promover que la burocracia estatal y los actores privados respeten y promocionen el interés común del pueblo. Por ello, para el jurista alemán, un líder democrático siempre va a intentar que en las negociaciones entre patronos y obreros la situación de explotación sea la menor posible. “Sólo un Estado débil es el siervo capitalista de la propiedad privada. Todo Estado fuerte –si realmente es un tercero superior y no sólo idéntico con los económicamente fuertes- demuestra su verdadera fuerza no frente a los débiles sino con respecto a los fuertes en el terreno social y económico. Los enemigos de César eran los optimates, no el pueblo; el Estado del príncipe absoluto tuvo que imponerse a los estamentos, no a los campesinos”. 10
2.3.
El peligro liberal.
Desde la perspectiva de Schmitt, el liberalismo es un discurso político cuya finalidad es subordinar al gobierno a la defensa de las libertades individuales y la propiedad privada. Parte de una visión idealizada e ideológica del hombre y de la sociedad civil (nacional e internacional), donde los individuos y asociaciones privadas que actúan de manera libre y espontánea, ya sea a través de la producción y el intercambio en el mercado o a través de la libre expresión en los medios de comunicación, con el voto o en el parlamento, generan consecuencias que benefician a todos. En este contexto, el gobierno y su burocracia aparecen en cada conflicto con actores privados, nacionales o extranjeros, como obstaculizadores de la lógica virtuosa del mercado y de la deliberación pública.
Para Schmitt es claro que la evolución hacia el Estado total y el imperialismo de las potencias económicas demuestra que la libre producción e intercambio privado en el mercado va de la mano de la concentración del capital y la explotación económica. También que la discusión en los medios de comunicación y en el parlamento no tiene nada que ver con una deliberación racional acerca del bien público, sino que más bien es una negociación entre grupos de poder corporativos que genera la crisis de la unidad política. En efecto, es necesario un poder gubernativo fuerte para llevar adelante políticas públicas a favor del pueblo nacional y para evitar el conflicto interno y externo.
3. SCHMITT, SAMPAY Y EL PRIMER PERONISMO
Sampay manifiesta la lectura de Schmitt desde los primeros títulos de su obra. La filiación a Perón data por lo menos de 1945, cuando muchos radicales yrigoyenistas adhirieron al nuevo movimiento nacional. Su momento cumbre dentro de la intelectualidad peronista se da durante la discusión pública que generó la reforma constitucional en 1949, de la cual formó parte como convencional constituyente.
Justamente en su fundamentación de la importancia de la reforma constitucional, Sampay manifiesta de forma meridiana las coincidencias políticas centrales con el jurista alemán.11 La primera de estas coincidencias es la interpretación crítica del liberalismo y su forma de ver al hombre y al Estado. Como Schmitt, Sampay resalta que las constituciones liberales se basan en la creencia de que el individuo privado, movido sólo por su interés propio, genera automáticamente un orden justo. El individuo que ejerce su libertad económica, por ejemplo, no puede explotar a otro hombre. En lo cultural, el individuo no necesita adquirir hábitos de virtud para la convivencia social. El constitucionalismo liberal tiende, entonces, a contener al Estado en un mínimo de acción frente al problema de la economía y de la cultura, neutralizándolo en el mayor grado posible con respecto a las tensiones de intereses existentes entre actores privados en el seno de la sociedad.12
Los dos juristas comparten también que esta visión liberal del hombre y del Estado favorece una situación típica y penosa del mundo contemporáneo: la concentración de la riqueza en pocas manos y su conversión en un instrumento de dominio y de explotación del hombre por el hombre. “La realidad histórica enseña que el postulado de la no intervención del Estado en materia económica, incluyendo la prestación de trabajo, es contradictorio en sí mismo. Porque la no intervención significa dejar libres las manos a los distintos grupos en sus conflictos sociales y económicos, y por lo mismo, dejar que las soluciones queden libradas a las pujas entre el poder de esos grupos. En tales circunstancias, la no intervención implica la intervención en favor del más fuerte, confirmando de nuevo la sencilla verdad contenida en la frase que Talleyrand usó para la política exterior: ‘la no intervención es un concepto difícil; significa aproximadamente lo mismo que intervención’”.13
Ahora bien, estas posiciones de Schmitt y Sampay los podrían confundir con las de otros críticos famosos del liberalismo como Marx, Engels o Lenin. Lo que aúna a los juristas alemán y argentino y los distingue del pensamiento marxista es que consideran que la solución a las inequidades del Estado liberal no pasa por una revolución proletaria sino por el gobierno enérgico de un presidente popular.
Pues la promoción de los derechos civiles y sociales entre los sectores más vulnerables necesita de la intervención del Estado en lo económico, en lo social y en lo cultural. Pero dicha intervención es coordinada y consistente sólo si se reconoce que el centro de gravedad del ejercicio del poder político (estatal) está en el órgano Ejecutivo nacional. “El jefe del Poder Ejecutivo elegido directamente por el pueblo es la condición sine qua non del gobierno independiente y enérgico que necesita el Estado en nuestros días. Por lo demás, es indudable que un presidente de la república con basamento democrático se constituye en el mejor defensor del orden constitucional, en un activo centro de unidad política, de continuidad y homogeneidad en el funcionamiento del Estado, que son condiciones consubstanciales con la vida de este último”.14
Si bien Sampay no lo explicita claramente –tampoco Schmitt-, podemos intuir por sus escritos que la importancia del presidente popular reside en la apuesta por un soberano posicionado para recibir información sobre los intereses comunes de los ciudadanos y con la energía para ejercer presión sobre la administración pública y las corporaciones privadas en función de dichos intereses de manera de hacer efectiva la ley. Como arriesgan varios autores contemporáneos a Schmitt -y a nosotros-, un Ejecutivo elegido democráticamente promovería que la burocracia sea más dinámica y más sensible al interés común de la mayoría del electorado.15 Cuando disminuye la influencia del Ejecutivo -y de la mayoría a la cual sólo él representa-, la burocracia promueve en menor grado la efectividad de los derechos, ya sea porque tiende a la consecución de sus propios intereses, y/o a la osificación, y/o a ser cooptada por los intereses creados de grupos de poder.
Fomentar la endeblez del Ejecutivo nacional y la potenciación de un parlamento y un poder judicial siempre pluralistas y fáciles de cooptar por los intereses corporativos dan como resultado la incapacidad para actuar estatalmente a favor de los sectores más vulnerables del pueblo nacional.16 En efecto, hay que estar atento a los enunciadores del discurso institucionalista liberal pues lo que buscan muchas veces es socavar la legitimidad de los Ejecutivos nacionales, y con ello, buscan erosionar la capacidad del gobierno para dirigir y controlar a las burocracias, y regular a los actores sociales, para cumplir funciones públicas fundamentales como garantizar el orden o redistribuir recursos en función de los sectores más desventajados.
Para Sampay esto explica que cuando en Argentina se produjo la irrupción de la democracia de masas como efecto de la ley Sáenz Peña, Yrigoyen pudo iniciar el viraje del Estado liberal al Estado social de derecho, gracias a la organización del poder Ejecutivo y a sus vigorosos atributos. Otro ejemplo histórico que Sampay interpreta de la misma manera es el “New Deal” de Roosevelt. Pues fue su liderazgo presidencial el que intentó limitar “la libertad absoluta de las poderosas organizaciones capitalistas americanas y el desenfreno de los productores, orientando socialmente la economía y protegiendo las clases obreras”.17 Finalmente, la revolución nacional liderada por Perón también promovió los derechos sociales, y las medidas encaminadas a programar la economía en procura del bien común.18
En los tres casos, los liberales (argentinos y estadounidenses) denunciaron las reformas como inconstitucionales y contrarias a los derechos de los individuos. Por ello Sampay considera urgente “incorporar definitivamente al texto de nuestra Carta fundamental el nuevo orden social y económico creado, cerrando de una vez la etapa cumplida, y desvaneciendo las asechanzas reaccionarias, para que la Constitución renovada, al solidificar una realidad jurídica que si no puede decirse inconstitucional, es extraconstitucional, sea para los sectores privilegiados de la economía argentina como la leyenda que Dante vio en el frontispicio del Infierno: Lasciate ogni speranza, e inicien, en consecuencia, una segunda navegación orientada hacia la economía social, que si en algo mermará su libertad, hará más libre a la inmensa mayoría del pueblo, porque esa libertad de un círculo restringido, que tanto defienden, se asentaba en la esclavitud de la gran masa argentina”.19
4. CONCLUSIONES
En este artículo quise relacionar el pensamiento de Schmitt y del peronismo de Sampay a fin de comprender mejor la obra de ambos autores y también para hechar luz sobre algunas de las razones de ser del peronismo y del fenómeno populista en general. Como dije más arriba, la asociación del pensamiento de Schmitt y de Sampay es ilustradora pero no por las similitudes que generalmente se enuncian. Si bien está claro que el jurista argentino toma muchas cosas de la obra del alemán, es evidente también que deja de lado las argumentaciones extremas que llevan a tratar a la oposición como enemigos públicos en el sentido schmittiano, o la promoción de políticas totalitarias cuyo objetivo es subyugar o eliminar a lo extraños y diferentes. De hecho, el jurista argentino condena explícitamente las políticas opresivas y de exterminio de las poblaciones heterogéneas típicas de las potencias del primer mundo del siglo XIX y principios del XX.
Lo que sí comparte con Schmitt es la apuesta por un poder Ejecutivo enérgico y plebiscitado para promover los derechos civiles y sociales de los sectores más vulnerables. Ambos autores comparten un aire de familia con Thomas Hobbes, los antiguos teóricos de la razón de Estado y del arcanum imperium, pues defienden contra las posiciones liberales la existencia de un gobernante con amplias facultades y capacidades discrecionales (para recaudar dinero, para distribuirlo, para crear y eliminar cargos, elaborar reglamentaciones, etc.) sin las cuales no podría dirigir y controlar a las burocracias públicas y a las empresas privadas para asegurar el orden público y el bienestar de los que menos tienen. Al igual que varios autores más contemporáneos, entienden que un Ejecutivo enérgico y elegido democráticamente promovería que la burocracia sea más dinámica y más sensible al interés común de la mayoría del electorado.20
El populismo como ideología política puede definirse entonces como un conjunto de posiciones y estrategias argumentativas cuya finalidad es defender y promover la autoridad y el poder del Ejecutivo Nacional, único cargo público elegido por la mayoría del pueblo, pues se entiende que con su liderazgo las burocracias son más eficientes y la ley más efectiva. Es una ideología política contraria a la liberal pues lo característico de ésta es denunciar y responsabilizar al gobierno por la inefectividad de los derechos individuales. Su contenido típico son las infinitas denuncias por parte de periodistas independientes, legisladores representativos, jueces imparciales, etc. por la falta de vigencia de un derecho de las clases típicamente favorecidas.
Claro, en este punto Schmitt y Sampay insistirían en que al Presidente hay que evaluarlo en relación con la vigencia de la Constitución como un todo y teniendo en cuenta su responsabilidad vis a vis otros actores poderosos. No hay que ser inocente cuando se escucha la infinidad de denuncias mencionadas; en la medida que son recriminaciones públicas, la mayoría de estas denuncias no son neutrales ni apolíticas, pues en general esconden una plataforma de poder que los instala en los medios de comunicación y un tiro por elevación al gobierno. En efecto, correspondería hacer explícita esta plataforma de poder y entender que al Presidente hay que evaluarlo por su papel en la defensa integral de los derechos ciudadanos y teniendo en cuenta los apoyos y obstáculos por parte de otros actores poderosos para hacer efectiva la Constitución.
Por reflexiones como estás, y las mencionadas más arriba, Schmitt y Sampay son referentes del populismo nacional, constructores del mito del Leviathán democrático que se opone al mito liberal de la sociedad autorregulada. Estudiar a estos juristas es una tarea sugestiva para nuestra época, dónde Latinoamérica redescubre la fuerza del mito estatal. Fuerza para ganar elecciones, fuerza para hacer efectivos derechos entre los sectores postergados. Estamos en una época dónde es más fácil comprender las convicciones de estos pensadores, y también discutir los alcances y límites del mito populista. Finalmente, quedará para otro momento la discusión sobre el papel de los mitos (liberal, marxista, populista) en la comprensión y en la praxis política.
Notas:
1 Schmitt escribe en el prólogo a la edición de 1963 que El concepto de lo político es un texto “didáctico” y “tentativo” para encuadrar un problema inabarcable cuya raíz es la crisis mencionada. Es un texto que busca encuadrar la discusión y que no pretende terminarla. Cfr. Schmitt 1998: 42 y ss.
2 Para la historia schmittiana del Estado moderno y su conceptualización, cfr. especialmente Schmitt 1999, 1982 y 2001b.
3 Los logros civilizatorios del Estado territorial europeo pueden encontrarse en Schmitt 2001c, 1995 y 2002.
4 La idea del Estado total pluralista de partidos es expuesta en varios textos del período de entreguerras. Cfr. Schmitt 2001b, 1971 y 1983.
5 Schmitt analiza los cambios en el derecho internacional en los textos citados en la nota 3.
6 En La dictadura (1999) la acción soberana es posible sobre todo por la organización comisarial típica del ejército y la policía. En El ser y el devenir del Estado fascista (2001a) y en Estado, movimiento y pueblo (2001d) se vislumbra otra posibilidad para la acción soberana: la existencia de un partido ultra jerarquizado bajo la dirección incuestionable del líder.
7 La resignificación schmittiana de la democracia puede verse principalmente en Sobre el parlamentarismo (1990) y en Teoría de la Constitución (1982).
8 Según Schmitt, la sustancia de la democracia ha variado en la historia. Puede ser en base a una homogeneidad física, moral, religiosa, nacional, etc.. En cuanto a la democracia nacional, su homogeneidad puede ser promovida por diversos elementos: lengua común, comunidad de destinos históricos, tradiciones y recuerdos, metas y esperanzas de políticas comunes. Cfr. Schmitt 1982: 225 y 226.
9 Schmitt 1982: 246 y ss.
10 Schmitt 2001a: 79 y 80.
11 Es de notar que un poco más tarde Sampay se diferenciará de Schmitt y asociará el pensamiento del alemán con las filosofías totalitarias que se expresaron históricamente en las experiencias nacionalsocialista y bolchevique. Cfr. Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica (1965).
12 Sampay 1963: 26.
13 Sampay 1963: 27.
14 Sampay 1963: 28.
15 Creo que los escritos políticos de Max Weber se pueden leer de ésta manera, pero no lo puedo desarrollar aquí. Autores más actuales que plantean esta posición son Calabresi 1995, Lessig y Sunstein 1994, Kagan 2000.
16 Sampay 1963: 29.
17 Sampay 1963: 30 y ss.
18 Ibid.
19 Sampay 1963: 34.
20 Ver cita 13.
Bibliografía
Calabresi, Steven, 1995, “Some Normative Arguments for the Unitary Executive”, Arkansas Law Review 48:23, HeinOnline.
Lessig, Lawrence y Sunstein, Cass, 1994, “The President and the Administration”, Columbia Law Review Vol. 94, Nro. 1.
Kagan, Elena, 2000, “Presidential Administration”, Harvard Legal Review 114: 2245, HeinOnline.
Sampay, Arturo, 1963, La Constitución argentina de 1949, Ediciones Relevo, Buenos Aires.
Sampay, Arturo, 1965, Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica, Abeledo-Perrot, Buenos Aires.
Schmitt, Carl, 1971, Legalidad y legitimidad (1932), Editorial Aguilar, Madrid.
Schmitt, Carl, 1982, Teoría de la Constitución (1928), Alianza, Madrid.
Schmitt, Carl, 1983, La defensa de la Constitución (1931), Tecnos, Madrid.
Schmitt, Carl, 1990, Sobre el parlamentarismo (1923), Tecnos, Madrid.
Schmitt, Carl, 1995, “Nacionalsocialismo y derecho internacional” (1934), en Carl Schmitt, Escritos de política mundial, Ediciones Heracles, Argentina,
Schmitt, Carl, 1998, El concepto de lo político (1932), Alianza, Madrid.
Schmitt, Carl, 1999, La dictadura (1923), Alianza, Madrid.
Schmitt, Carl, 2001a, “El ser y el devenir del Estado fascista” (1929), en Carl Schmitt, Carl Schmitt, teólogo de la política, Fondo de Cultura Económica, México.
Schmitt, Carl, 2001b, “El giro hacia el Estado totalitario” (1931), en Carl Schmitt, Carl Schmitt, teólogo de la política, Fondo de Cultura Económica, México.
Schmitt, Carl, 2001c, “El imperialismo moderno en el derecho internacional” (1932), en Carl Schmitt, Carl Schmitt, teólogo de la política, Fondo de Cultura Económica, México.
Schmitt, Carl, 2001d, State, Movement, People (1933), Plutarch Press, EUA.
Schmitt, Carl, 2002, El Nomos de la tierra (1950), Editorial Comares, Granada.